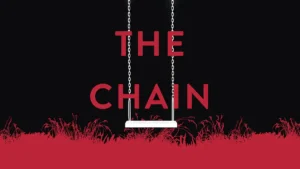¿Quién vigila a los vigilantes? La pregunta no es nueva. Atraviesa siglos. La formuló Juvenal en la Roma imperial como advertencia sobre los límites del poder y la corrupción de quienes debían proteger el orden. Dos mil años después, en plena Guerra Fría, cuando el reloj del Apocalipsis rozaba la medianoche y la sombra de la aniquilación nuclear condicionaba cada decisión política, esa misma pregunta se volvió urgente. En 1986, Watchmen llevó esa preocupación al territorio del cómic.
Lo hizo desde una paradoja: el género que durante décadas había ofrecido fantasías de justicia, orden y seguridad se convertía en el vehículo para narrar lo contrario. No era solo una historia sobre superhéroes. Era un análisis sobre el poder, sobre su ejercicio y sobre los mecanismos –o la ausencia de ellos– para controlarlo.
Alan Moore, su guionista, no llegó a esa conclusión por azar. Venía de una tradición distinta, la del cómic británico, donde el humor negro, la sátira política y la desconfianza hacia las instituciones formaban parte del ADN narrativo. Su desembarco en DC Comics fue el inicio de una transformación más amplia: la industria estadounidense empezaba a reconocer que su propio lenguaje podía ser algo más que entretenimiento infantil o juvenil.
Watchmen surge de la convergencia de distintos factores. Por un lado, las circunstancias del mundo real –la carrera armamentista, la vigilancia estatal, la política exterior estadounidense y la erosión de los derechos civiles–, y por otro, las transformaciones internas del medio, que a mediados de los 80 buscaba redefinir su vínculo con un público adulto. A diferencia de otras obras que intentaban “madurar” el género a través de la espectacularidad o la violencia gráfica, Watchmen optó por otro enfoque: desmontar las bases del mito del superhéroe, exponer sus contradicciones, sus trampas y sus costos.
No es casual que el proyecto se haya construido en torno a una premisa simple y brutal: si estas figuras existieran en el mundo real, no serían soluciones. Serían parte del problema.

Watchmen y el contexto político de finales de los 70 y principios de los 80
La segunda mitad de los años setenta y el inicio de los ochenta fueron un período marcado por la desilusión política, la erosión de los grandes relatos y el agotamiento de las utopías modernas. La Guerra Fría alcanzaba uno de sus momentos más críticos: la crisis de los euromisiles, la invasión soviética a Afganistán, la Doctrina Reagan, la proliferación nuclear y el recrudecimiento de las tensiones entre las dos potencias. La posibilidad de un conflicto global ya no parecía una hipótesis remota sino un horizonte probable.
En ese mismo período, Estados Unidos atravesaba una transformación interna. El discurso neoconservador se imponía en la política, acompañado por una retórica de orden, seguridad y restauración de los valores tradicionales. El miedo a la amenaza externa convivía con la desconfianza hacia las instituciones, corroídas por las secuelas de Vietnam, el caso Watergate y la crisis económica.
Este clima de sospecha y vigilancia permanente no sólo moldeó la cultura política, sino también la producción cultural. El cine, la literatura y el cómic comenzaron a incorporar las tensiones de una época donde la frontera entre protector y opresor, libertad y control, seguridad y autoritarismo, era cada vez más difusa.
En la industria del cómic, las fórmulas narrativas, basadas en dicotomías simples entre el bien y el mal, se volvieron insuficientes para una generación de lectores que demandaba mayor complejidad. La crisis del sistema editorial, las caídas en las ventas y la necesidad de atraer a un público adulto generaron un espacio para experimentar.
DC Comics se encontraba en pleno proceso de reestructuración. Crisis en Tierras Infinitas (1985-1986) no solo fue un intento por organizar décadas de continuidad caótica, sino también una respuesta a las nuevas demandas del mercado. La llegada de guionistas británicos como Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison representó un cambio de paradigma. Su formación en revistas como 2000 AD o Warrior aportaba una mirada más cínica, política y literaria.
Moore, en particular, ya había demostrado su capacidad para deconstruir íconos del cómic estadounidense en su trabajo previo en Swamp Thing, donde llevó a un personaje menor hacia territorios de terror filosófico y reflexión ecológica. Su propuesta con Watchmen iba un paso más allá: utilizar el lenguaje del cómic de superhéroes para desmontar sus propios mitos fundacionales.

La llegada de Alan Moore a DC: Ruptura, método y deconstrucción
Alan Moore aterrizó en DC en 1983, como parte de la llamada Invasión Británica. Su primer trabajo fue en la serie The Saga of the Swamp Thing, donde, a partir del número 20, reformuló por completo al personaje. Lo despojó de sus convenciones pulp y lo transformó en una entidad metafísica, llevando el relato hacia el horror existencial, la ecología, la filosofía y la crítica social. Este trabajo no sólo consolidó su reputación, sino que mostró a la industria que era posible tratar al cómic mainstream con un nivel literario inédito.
Moore traía consigo una formación distinta. Su experiencia en la historieta británica, donde las restricciones eran menores y el humor negro coexistía con la crítica social, le permitía abordar los géneros populares desde una mirada profundamente política. Su método combinaba un rigor extremo en la construcción del guión –con estructuras narrativas matemáticas, simetrías y recursos metaficcionales–y un trabajo obsesivo sobre cada elemento visual y textual. Cada plano, cada diálogo y cada viñeta respondían a una lógica precisa dentro del sistema narrativo.
En paralelo, Moore mantenía una postura ideológica crítica. Desconfiaba de los sistemas de poder –editoriales, gubernamentales o culturales– y usaba los propios lenguajes populares para confrontarlos. Su llegada a DC no fue solo la incorporación de un guionista talentoso, sino el ingreso de un pensamiento que ponía en cuestión los cimientos éticos del género de superhéroes.
Watchmen surge a partir de una propuesta inicial que buscaba utilizar personajes olvidados de la línea Charlton, que DC había adquirido en 1983. Moore planteó una historia donde el asesinato de uno de estos héroes desencadenaría una investigación que revelaría las miserias, hipocresías y traumas detrás de las máscaras. Cuando DC comprendió que esa historia inutilizaría comercialmente a esos personajes –porque los desmantelaba de forma irreversible–, le pidieron que creara análogos. Así nacieron Rorschach, el Doctor Manhattan, Ozymandias, Espectro de Seda y Búho Nocturno.
Desde su concepción, Watchmen fue pensado como un dispositivo de desmontaje del género. Moore y el dibujante Dave Gibbons trabajaron con una precisión casi clínica. La serie no solo cuestionaba la moral de los vigilantes, sino que exponía cómo los relatos de poder y orden son construidos culturalmente. Cada página, estructurada en una grilla de nueve viñetas, operaba como un mecanismo de relojería que controlaba ritmo, información y ambigüedad.Más que un cómic sobre superhéroes, Watchmen es un ensayo sobre el control, la vigilancia, la moral y el peso del pasado. Una obra donde la pregunta “¿Quién vigila a los vigilantes?” deja de ser una consigna retórica para convertirse en el núcleo problemático de toda organización de poder.

Temas centrales en Watchmen: Vigilancia, control y crisis del héroe
Watchmen es una reflexión sobre el poder en todas sus formas. El cómic desmonta la premisa central del género de superhéroes: la idea de que individuos extraordinarios pueden –o deben– ejercer justicia por encima de las instituciones.
La vigilancia es el eje que articula la obra. Rorschach, con su moral absoluta y violenta, representa la versión más cruda y punitivista del vigilante. Su accionar no es diferente al de un aparato de control estatal: observa, juzga y castiga. Pero su mirada no es objetiva ni justa. Es la de un individuo quebrado, movido por una ética binaria que reduce el mundo a culpa y castigo.
A su vez, Ozymandias encarna otra forma de vigilancia: la tecnocrática y racional. Su plan para evitar una guerra nuclear global parte de la premisa de que un mal calculado –la matanza de millones– es preferible a la extinción total. Su proyecto consiste en un sistema global de vigilancia, donde sacrificar la verdad es necesario para mantener el control y la supervivencia. Aquí la vigilancia no es castigo, sino administración de vidas y muertes a escala planetaria.
El Doctor Manhattan introduce otro problema: la deshumanización del poder absoluto. Su percepción del tiempo como un todo simultáneo lo distancia del sufrimiento humano. La omnisciencia, lejos de convertirlo en un dios benevolente, lo vuelve incapaz de intervenir según los criterios morales humanos. El conocimiento absoluto no produce empatía, sino indiferencia.
La obra también despliega una crítica al mito del héroe como sujeto virtuoso. En Watchmen, los justicieros no son mejores que el mundo que intentan corregir. Son reflejo de sus miserias: soledad, traumas, frustración sexual, deseo de dominación o necesidad de validación. La máscara no oculta una virtud, sino que exhibe una ruptura
En paralelo, Moore introduce una narrativa secundaria, el cómic dentro del cómic Tales of the Black Freighter, donde un náufrago, obsesionado con salvar su ciudad, termina convirtiéndose en el monstruo que buscaba combatir. Este relato especular funciona como subrayado metafórico: el vigilante, en su intento por proteger, puede devenir en agente de destrucción.
Watchmen es también un ensayo sobre el tiempo. Su estructura formal, la simetría de sus episodios –como el célebre número 5, Fearful Symmetry– y la percepción del Doctor Manhattan sobre el pasado, presente y futuro son parte de un dispositivo narrativo que convierte al cómic en una reflexión sobre el determinismo, la memoria y la imposibilidad de escapar al propio relato.

Watchmen: La Guerra Fría y el miedo nuclear
Watchmen no es solo una crítica al género de superhéroes. Es un diagnóstico de su tiempo. El cómic se publica entre 1986 y 1987, en un contexto atravesado por el miedo a la aniquilación nuclear, la paranoia geopolítica y el auge de las políticas neoliberales en Occidente. Estados Unidos está gobernado por Ronald Reagan; Reino Unido, por Margaret Thatcher. La Guerra Fría aún define la lógica del mundo.
La amenaza de un conflicto nuclear no es una metáfora, sino un dato concreto de la vida cotidiana. La doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD) sostiene que cualquier ataque entre las dos superpotencias –Estados Unidos y la Unión Soviética– implicaría el fin de la civilización. Las películas, la televisión y la cultura popular de la época reflejan ese temor. Películas como The Day After (Nicholas Meyer, 1983) o Threads (Mick Jackson, 1984) muestran de manera explícita cómo sería la vida después de un ataque nuclear.
En ese clima, la figura del héroe clásico pierde sentido. La fantasía de que un individuo –o un grupo– pueda resolver los problemas del mundo se vuelve inverosímil frente a amenazas que operan a escala global, sistémica y tecnológica. Watchmen convierte esa impotencia en materia narrativa: incluso personajes con poderes cuasi divinos, como el Doctor Manhattan, son incapaces de revertir los procesos históricos en marcha.
El cómic también funciona como comentario sobre el ascenso del conservadurismo. Reagan y Thatcher representan un modelo político basado en la desregulación económica, la concentración de la riqueza y el debilitamiento del Estado de bienestar. En el mundo de Watchmen, esa lógica se proyecta hacia el orden social: la policía entra en huelga, la vigilancia queda en manos de justicieros enmascarados, y la política internacional se vuelve una partida de ajedrez dominada por la amenaza de la extinción.
La ansiedad por el control –biológico, social, geopolítico– es parte del entramado de la obra. Ozymandias, con su plan de paz mundial basado en la manipulación y el sacrificio de millones, no es más que la representación de las lógicas de poder de la época llevadas a su extremo lógico. Su proyecto refleja una convicción típica del siglo XX: que las élites ilustradas –políticas, económicas o tecnocráticas– pueden y deben tomar decisiones por fuera de cualquier marco democrático, en nombre de un bien mayor.
El pánico nuclear, el declive de las utopías de posguerra y el avance del control tecnocrático sobre la vida son las coordenadas que estructuran tanto la trama como el mundo interno de Watchmen. Lo que está en juego no es solo el futuro de la humanidad, sino la propia posibilidad de pensar un futuro.

Watchmen: Legado, adaptaciones y la resistencia a finalizar la historia
Desde su publicación en 1986-87, Watchmen no solo transformó el lenguaje del cómic sino que se instaló como un comentario crítico sobre la cultura del superhéroe y las estructuras de poder. Su influencia se proyecta mucho más allá de las viñetas y persiste como tema de debate, resignificaciones y apropiaciones.
En 2009, Zack Snyder dirigió la primera adaptación cinematográfica. Visualmente fiel y formalmente ambiciosa, la película trasladó la iconografía del cómic con precisión casi literal, pero fue criticada por no capturar del todo la densidad política y la ironía subterránea del material original.
En 2019, la serie Watchmen de Damon Lindelof para HBO propuso otro enfoque: no una adaptación, sino una secuela espiritual situada en la norteamérica contemporánea. El relato conecta los temas centrales de la obra –la vigilancia, la paranoia, la fabricación del enemigo– con problemáticas como el racismo sistémico, la memoria histórica y la violencia estatal. Lejos de reproducir la trama, la serie expande las preguntas que Watchmen planteó, actualizándolas al siglo XXI.
En 2024 se estrenó la serie animada producida por Warner Bros. y DC Studios, presentada como una adaptación integral del cómic. Concebida para Max, la propuesta busca trasladar página por página la narrativa de Moore y Gibbons al formato audiovisual, replicando los diálogos, las composiciones y la estructura visual.
Sin embargo, cualquier discusión sobre las adaptaciones de Watchmen está atravesada por la postura de Alan Moore, que ha rechazado sistemáticamente toda explotación audiovisual de su obra. En entrevistas recientes volvió a ratificar su posición: “Cada vez que mi nombre se asocia a una adaptación, se siente como una lápida sobre el cadáver de algo que alguna vez fue vivo” (The Guardian, 2022). Moore considera que Watchmen fue diseñada específicamente para explorar las posibilidades narrativas del cómic y que trasladarla a otros lenguajes es traicionar su concepción original.
Aun así, el mercado insiste en mantener la obra en circulación, reactivando su mitología a través de secuelas, precuelas (Before Watchmen), cruces con otros universos (Doomsday Clock) y nuevos formatos. El dilema permanece abierto: Watchmen fue concebida como una crítica terminal al género, pero su vigencia demuestra que ese ciclo no se cierra, porque el mundo que la obra retrata –obsesionado con el control, la seguridad y la violencia legitimada– sigue estando vigente.